Que la resistencia es una capacidad determinante para el rendimiento en escalada es algo obvio. Existen decenas de estudios que han intentado valorar esta capacidad y ocho de cada diez caídas en una vía son achacadas a la falta de resistencia. Sin embargo, ¿tenemos claro qué es la resistencia? Si sondeas un poco por ahí, parece que no todo el mundo entiende igual este concepto.
Algunos la confunden con PERsistencia (la fuerza de voluntad para no abandonar un proyecto después de 200 intentos). Otros, y aquí podemos meter hasta a ChatGPT, lo entienden como una capacidad que permite soportar fatiga, ya sea con todo o con parte del cuerpo (estos ya van mejor encaminados). Alguno por ahí incluso te dirá (ojo, y no cualquiera) que ¡no existe! Pero la resistencia, obviamente, existe (si no nos ponemos metafísicos), vamos, que se “ve” y se siente. Podríamos definirla como la capacidad para mantener un esfuerzo a una intensidad dada, es decir, la capacidad para mantener el rendimiento en el tiempo cuando se realiza un esfuerzo de determinada intensidad.
El ratio esfuerzo-reposo
Cuando hablamos de resistencia en escalada, normalmente la circunscribimos a un plano o área del cuerpo muy concreta: los antebrazos. Y esto no es casualidad, ya que se trata de la parte del cuerpo en la que sentimos la fatiga cuando escalamos (¿a quién no se le han hinchado nunca los antebrazos escalando una vía?). Y es que es allí, en los antebrazos, donde se ubican los músculos que realizan la acción motriz fundamental de nuestro deporte: los flexores de los dedos. Gracias a la contracción de estos grupos musculares nos podemos sostener de las presas y seguir avanzando (o seguir reposando mientras desciframos cómo pasar por lo que viene) en la pared. Por tanto, la resistencia más determinante para los escaladores se manifiesta de forma “local” y en el ámbito científico nos referimos a ella como resistencia específica o CSE (por sus siglas en inglés, de Climbing Specific Endurance).
Algo diferenciador entre la CSE y la resistencia que se manifiesta en otros deportes es que, en escalada, las contracciones de los flexores de los dedos se dan de manera desproporcionadamente intermitente. Es decir, estos músculos se contraen para generar el nivel de tensión necesario como para que no se nos abran los dedos al agarrar cualquier presa. Cuando soltamos una presa para ir a coger la siguiente, los flexores de los dedos “no hacen nada”, se relajan. Pues bien, esos tiempos de reposo (también llamados “fases de vuelo”, puesto que es el tiempo que pasa desde que soltamos una presa hasta que cogemos la siguiente) son mucho más cortos que el tiempo que están activos, generando tensión. A esta (des)proporción se la conoce como ratio esfuerzo-reposo (o ratio E:R a partir de ahora). Además, estas contracciones son prevalentemente isométricas, es decir, apenas se produce un acortamiento o un estiramiento de sus fibras mientras están activas generando tensión. Piensa en cuando coges una presa. Una vez colocas los dedos en ella y le aplicas la fuerza justa para no resbalarte, los dedos no se están moviendo, ¿verdad? Eso es ISO-métrico (iso = igual, métrico = medida). No se acortan más, no se estiran más. ¿Sí?
Ok, llegados a este punto, seguro que te estarás preguntando: “Pero ¿y qué #C?!@# tiene que ver todo esto con la CSE?”. Be patience my friend, que ahora llegamos a lo interesante, pero antes tenía que explicarte un poco sobre estos dos elementos (intermitencia e isometría) ya que son cruciales para entender lo que te explicaré a continuación. Venga, follow reading!

La CSE y su valoración
Enhorabuena, has sobrevivido a la intro, y, también, acabas de aprender (o recordar) que la resistencia existe, que en escalada se manifiesta de forma local y que, además, lo hace de forma diferente a como se da en otros deportes. ¡Toma ya!
Vale, al lío. Es probable que después de esta disertación sobre la “resis”, ahora mismo estés pensando: “Ok, pues si se tiene tan claro qué es y cómo se manifiesta esta capacidad en escalada, medirla será sencillo, no?”. Pues mira, no, no es tan fácil, o al menos no lo ha sido en los últimos 30 años para los científicos del deporte (gente que le da al seso normalmente, no te creas…).
Si estás familiarizado con la literatura científica del área (y si no da igual, que yo te lo explico), casi ningún estudio realizado en todos estos años para valorar esta capacidad ha usado el mismo protocolo. Por tanto, fácil fácil no debe ser, ¿verdad? “Y esto ¿por qué?”, te preguntarás… Pues básicamente porque no hay un ratio E:R universal, ni una intensidad única que se haya establecido como “la mejor” para medir la CSE (sin que sea algo totalmente arbitrario, se entiende). Y es que, como ya habrás podido comprobar, nadie escala al mismo “ritmo” vamos a decir, ni nadie hace la misma fuerza en cada presa (ni tú en la misma vía en dos pegues diferentes, y esto no lo digo yo, se ha comprobado en varios estudios).
Esa es la realidad de la escalada. Y lo podemos acotar como nos dé la gana e intentar justificar como queramos: que si en escalada de competición se escala con un ratio E:R tal (y llenarlo todo de medias y desviaciones estándar desde unas cuantas observaciones para darle peso a nuestro argumento), que si la intensidad del esfuerzo es cual (porque la duración de los esfuerzos no pasa de tanto tiempo, olvidándonos de que el esfuerzo en escalada es intermitente y que no tiene que ver con la manifestación de la resistencia de otros deportes cíclicos). O sea, todo esto son parches (en los ojos del evaluador en realidad) porque, al final, la realidad es la que es (valga la redundancia).
Como hemos dicho, no hay un ratio E:R estándar (solo sabemos que siempre está desproporcionado), ni una intensidad “objetivo” o “diana” hacia la que apuntar en nuestras mediciones de la CSE, porque esta no es nunca igual para nadie (cada vía, cada escalador, cada movimiento y cada agarre va a suponer un esfuerzo diferente, así que no podemos hacer como se ha hecho en los estudios hasta ahora: medir al 80%, o al 60%, o al 40%, “porque lo digo yo” o por el argumento autojustificado que sea).
Ok, pero y entonces, ¿cómo medimos la CSE?
En busca del equilibrio: validez VS especificidad
Venga, ya nos ponemos serios. Este problema tiene que tener solución. Que tampoco estamos hablando de aterrizar un cohete en la Luna o de operar a corazón abierto. Esto no puede ser tan complicado, o ¿qué? Y a todo esto…, ¿por qué te hablo ahora de validez y especificidad?
Mira, cuando se piensa en diseñar una prueba de valoración para cualquier capacidad física (o prueba de valoración funcional) estos dos elementos (validez y especificidad) son de los más importantes que se deben contemplar. Te los explico “brevemente”:
La validez
Nos indica el grado en que una prueba mide aquello que se pretende que mida. Esto, que parece una perogrullada, en realidad vas a ver que no se ha tenido muy en cuenta (consciente o inconscientemente) cuando hablamos de la valoración de la CSE. Y es que una cosa es pensar una prueba que demande o implique la manifestación de la CSE (como podría ser la escalada en una vía, una travesía o un esfuerzo local intermitente en el que se imite la escalada) y otra cosa es saber qué mide esa prueba o qué información nos da en realidad. Por ejemplo, si medimos la CSE escalando: ¿cómo sabemos qué parte del rendimiento de esa prueba depende de las adaptaciones fisiológicas locales de quien escala? Porque podría claudicar por un fallo (o suma de fallos) técnicos (y esto sería un sesgo importante en lo que queremos valorar).
Tan importante para la validez es la prueba en sí como la variable o variables que se midan como indicadores de esa CSE. En nuestro caso, que sabemos que esa capacidad se manifiesta de forma local, tendría poco sentido medir el esfuerzo realizado por otros grupos musculares ¿verdad?, o lo que es lo mismo, medir a través de variables en las que “se incluya” su participación. Y esto puede suceder (y ha sucedido) cuando se controla la respuesta al esfuerzo mediante variables fisiológicas globales, como la frecuencia cardiaca, el consumo de oxígeno en aire espirado o el lactato en sangre. Estas variables dan información de lo que sucede en TODO el cuerpo, no solo de lo que ocurre en el ámbito local, que es lo determinante de nuestra capacidad (qué cosas).
Y ya por último (que este punto se está alargando demasiado) estaría el hecho de dar por válida una medición de la CSE mediante un test que, sobre el papel, parece similar para todos los sujetos que lo realizan (por ejemplo, hacer suspensiones intermitentes 8:2 al 60% de la fuerza máxima), pero que en realidad estaría suponiendo un esfuerzo fisiológicamente distinto para todos ellos. Es decir, para algunos ese test (intermitente 8:2 al 60%) les demandaría un esfuerzo que, fisiológicamente, sería diferente que para otros (de forma local). ¿Y esto por qué sería así? Pues por no tener en cuenta cómo afecta (en lo relativo a lo fisiológico) esos dos elementos que te he explicado antes: la intermitencia y la isometría, ¿te acuerdas?
Venga, que en breve te desvelo el “misterio”. Pero para que veas cómo está el tema hoy por hoy, esto último que te he explicado es lo que ha sucedido en todos los estudios realizados hasta ahora sobre la CSE (ojito).
La especificidad
Hace referencia al parecido que hay entre la prueba y lo que sucede en situación real cuando se pone en jaque la capacidad que se pretende valorar (en nuestro caso, la CSE). Lo más específico que hay para medir la CSE es medirla escalando (obvio), pero ya hemos explicado el hándicap que esto supone: no podemos controlar bien ni el ratio E:R ni, por supuestísimo, la intensidad a la que se hace el esfuerzo (o más bien, cada esfuerzo, porque en cada contacto sería uno diferente). Por tanto, no tendríamos nada de control sobre lo que estamos midiendo en esa prueba, por muy parecida que sea al esfuerzo “real” en el que se manifiesta la CSE.
Si queremos conseguir ese control, tenemos que recurrir a pruebas que imiten la escalada, o más bien, el esfuerzo que se hace a nivel local escalando. Con ese tipo de pruebas, que son pruebas analíticas (como suspensiones, o la aplicación de fuerza voluntaria sobre una presa sensorizada…) podremos monitorizar de manera precisa esos 2 elementos clave citados, como son la intermitencia (traducida en el ratio E:R) y la isometría (o la intensidad a la que se realiza cada contracción).
Resumen: a la hora de diseñar un test que sea efectivo para medir la CSE, los investigadores nos hemos visto siempre en la encrucijada de tener que elegir entre la validez y la especificidad. Cuanto menos específica sea una prueba, más se va a alejar de lo que se quiere medir. Pero si nos vamos a lo más específico, probablemente va a ser muy difícil (imposible diría yo) medir lo que queremos medir (o no sabremos bien lo que medimos en realidad). Así que encontrar ese equilibrio es clave.

El control sobre la condición hemodinámica: ¿la clave para valorar la CSE?
Si has llegado hasta aquí del tirón, “#misdieses4you”. BRA-VO, pero sigue, que ahora es cuando vas a entenderlo todo.
Y hablando de claves…, aquí va la que nos tiene ocupados actualmente (bueno, desde hace unos años en realidad) para llegar a esa forma “equilibrada” (entre validez y espeficidad) de medir la CSE: la condición hemodinámica. ¿Y qué es eso? Pues muy resumido: saber cuándo un músculo (en nuestro caso, los flexores de los dedos) tienen flujo sanguíneo y cuándo no durante un esfuerzo.
¿Y eso para qué sirve? Pues verás, la biodisponibilidad de oxígeno (u O2), o sea, que el O2 (que viaja diluido en nuestra sangre) pueda estar disponible en el músculo, es decir, que le llegue O2 al músculo a través del sistema circulatorio, es la condición necesaria para que este lo pueda utilizar para generar energía con la que mantener la contracción muscular. Lo ideal es que (uno) le llegue el suficiente O2 al músculo y (dos) el músculo lo pueda captar y aprovechar en su interior (esto depende de tener desarrolladas ciertas adaptaciones, léase, entrenamiento). Decimos que es lo ideal porque el músculo podrá generar energía a través de una ruta metabólica más eficiente (la llamada oxidativa) para mantener el esfuerzo.
¿Ruta metabólica? Bueno, esto sería largo de explicar, pero vamos a resumirlo mucho para que te hagas una idea rápida. Seguro que te suenan los (mal llamados en realidad) ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, ¿si? Pues bien, esos ejercicios son los que se hacen a través de un metabolismo que genera energía gracias al oxígeno (el aeróbico u oxidativo) o sin él (el anaeróbico o no-oxidativo). El metabolismo es todo aquello que sucede en una célula (en nuestro caso, las células musculares) para mantenerla con vida y permitirle realizar sus funciones (en el caso de las células musculares, la contracción muscular). Esta función requiere energía, y esa energía se obtiene de diferentes formas (o a través de diferentes metabolismos). Algunos son más eficientes, como el oxidativo (genera mucha energía pero es más lento a la hora de “entregarla” al músculo) y otros son muy efectivos pero menos eficientes, como los no-oxidativos (que genera menos energía en proporción, pero la “entrega” muy rápido al músculo, algo muy útil en esfuerzos muy intensos o de alta demanda energética).
La CSE y su ruta metabólica
Bien, aunque te he explicado MUY por encima todo esto, lo importante es que entiendas que, en escalada, el esfuerzo que se realiza de forma local se lleva a cabo gracias a un mix de todas las rutas metabólicas. Es decir, la CSE se manifiesta a través de todas las rutas metabólicas, peeero (y aquí viene lo importante) a la hora de entrenar, es crucial saber en cuál de ellas me tengo que centrar más y en cuál no tanto. Esto dependerá de para qué modalidad se entrene, o de las características del proyecto u objetivos que tenga en este momento y, todavía más, de todo lo anterior teniendo en cuenta, además, las adaptaciones que tengo más o menos desarrolladas y que, por tanto, me permitirán utilizar en mayor o menor medida cada una de esas rutas metabólicas.
Interesante, ¿no? Bien, dicho todo esto, ya habrás deducido lo importante que es, por tanto, valorar el nivel al que se tienen desarrolladas las adaptaciones que permiten expresar la CSE a través de cada una de esas ruta, o lo que es lo mismo, el nivel de desarrollo de cada uno de los llamados “componentes de la CSE”. Cada componente de la CSE estará vinculado a una ruta metabólica, es decir, tendremos el componente oxidativo, y dentro de los no-oxidativos tendríamos dos: el de la ruta de los fosfágenos y el de la ruta glucolítica extramitocondrial.
Vale vale vale…, ya paro el carro, ¡que me emociono! En realidad, todo esto es “anecdótico” o secundario…, lo importante viene aquí. Vamos con el crux final.
¿Qué tiene que ver todo esto entonces con el control hemodinámico?
Pues como hemos dicho, saber si hay flujo de sangre o no durante este esfuerzo local, de entrada, ya nos va a decir si hay posibilidad (o no) de que el O2 de la sangre se pueda utilizar. Si no hay flujo, no hay aporte de O2, por tanto, ya sabemos qué componente de la CSE estaremos midiendo, verdad? O al menos cuál no. Es decir, en el control del flujo está la clave para determinar o valorar de manera diferencia estos componentes de la CSE. ¿Sí? La pregunta ahora sería: ¿Cómo controlamos el flujo? Bien, ¿recuerdas esos dos componentes que dijimos al principio?… ¡Bien! Confiaba en ti. Eso es:
- Por un lado, controlando la intermitencia (o el ratio E:R). Si valoramos en ratios muy desproporcionados, y en concreto con tiempos de reposo de menos de dos segundos, apenas habrá tiempo para que se reanude el flujo sanguíneo el músculo (si es que no había durante la fase de contracción).
- Por otro lado, la isometría (o la intensidad de la misma más bien). Controlar a qué intensidad se hace el esfuerzo a nivel local nos permitirá saber si estamos por encima o por debajo de la intensidad a la que deja de haber flujo sanguíneo en el músculo (o tensión de oclusión). A esta intensidad o nivel de tensión se la conoce como umbral de oclusión. Este umbral se manifiesta en todos los músculos del cuerpo cuando se contraen de forma isométrica, pero no a todos en la misma intensidad (varía entre músculos y personas). Este fenómeno se da por un efecto mecánico, cuando la presión que genera el propio músculo (presión intramuscular) durante la contracción, es mayor a la presión de la sangre en el lecho vascular local. Esto interrumpe el flujo en esa área.
Te necesitamos
Es decir, que hoy por hoy tenemos la forma o el sistema con el que medir los componentes de la CSE de manera diferenciada, pero todavía estamos buscando la mejor prueba (una que sea válida y específica, pero también fiable y precisa) para valorar del mejor modo a qué intensidad se manifiesta ese umbral. ¿Nos ayudas con esto para que podamos seguir avanzando?
Estamos buscando participantes para ese estudio. Así que, si te interesa y cumples los requisitos, rellena el formulario a través de este enlace y nos pondremos en contacto contigo para cuadrar día y hora para hacerte las pruebas.
¡¡GRACIAS!!




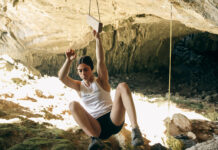




En mi modesta y autodidacta opinión. Yo la resistencia aparte de muchos ejercicios, mucho escalador no ace fondo ósea no corre. El fondo ayuda mucho y os animo a que lo probéis ,💪🦅
Está claro si quiere escalar alto y seguro , es amor por la disciplina 🙏. Yo albañil salía y corría 5 días a la semana, más estiramientos y ejercicios de fuerza y antes solo teníamos el muro de norte y la cuesta la vega , que me daba la 11 de la noche y mañana a currar, es precioso cuando se es joven y apasionado por lo que te gusta. 💪🦅🦅 CHUMU 🦅
El gerrero 💪Entenados 💪 cun determinación 🙏🦅 y con pasión ❤️🔥🙏